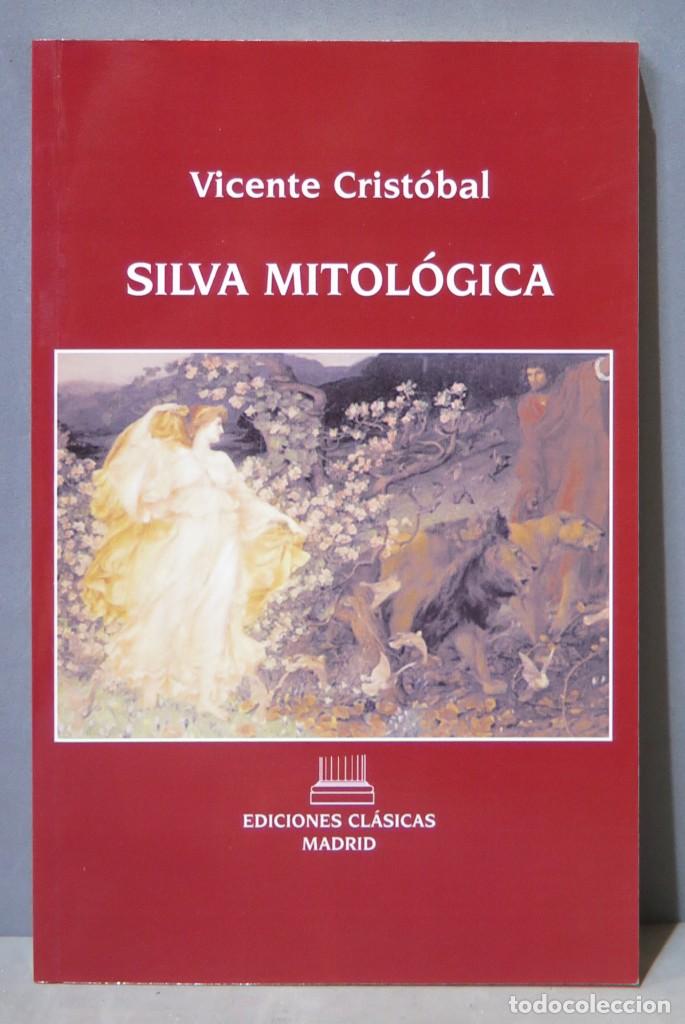 |
| (via) |
Nada se pierde en este mar poblado
de velas a millares y delfines.
Nada es baldío ni falaz ni estéril.
Todo es huevo de un ave milenaria,
semilla de un albor resplandeciente
allá en el horizonte de los días.
Doy al mar la traición que me regalas
por haberte seguido con mis ojos,
por haberme olvidado locamente
de todo cuanto tuve antes que tú
llegaras a la isla de los toros.
Después que te miré, se hizo la noche.
Allí queda mi casa centenaria,
el reino de mi padre, sus cien pueblos
y la dulce inocencia tan temida
de mi hermano con sienes monstruosas.
Allí, entre la tiniebla de los sótanos,
sus doce otoños son sangre y silencio.
También yo me disuelvo en aguas tibias,
como nieve al ocaso del invierno,
recordando su frente tumefacta,
su mirada infinita, sin recelo
de la herida culpable, hermano mío,
a quien yo asesiné con mi locura.
Y esta locura, ya vuelta en razón,
con las alas del ágil pensamiento
por fin a nuestra casa me devuelve.
Aquí, sobre la arena de esta playa,
voy a sembrar la pena, grano a grano,
de este mi amargo amor ya moribundo.
Nacerá –bien lo sé– de tanta lágrima
la voz ebria de luz y de alegría
que me rescate de una larga sombra.
Despertaré en el mundo de los vivos
coronada de estrellas diamantinas.
Porque nada se pierde en este mar
inmenso, de sonrisa inagotable.


No hay comentarios:
Publicar un comentario