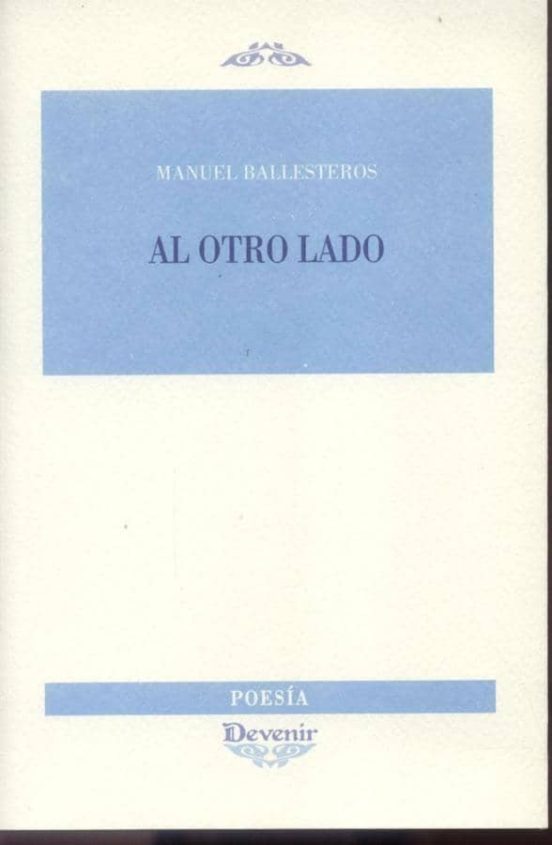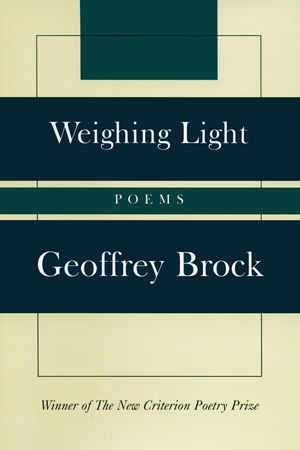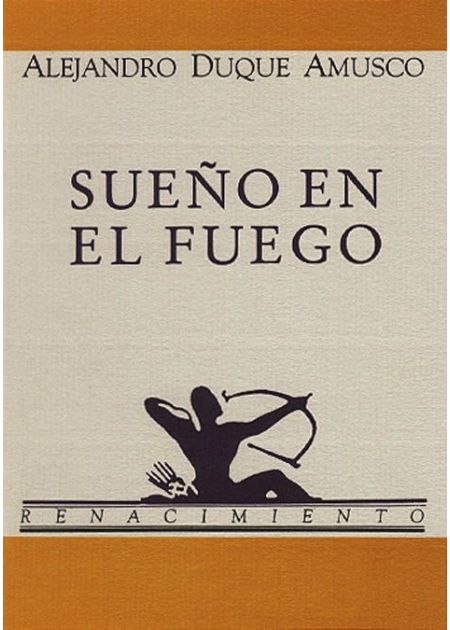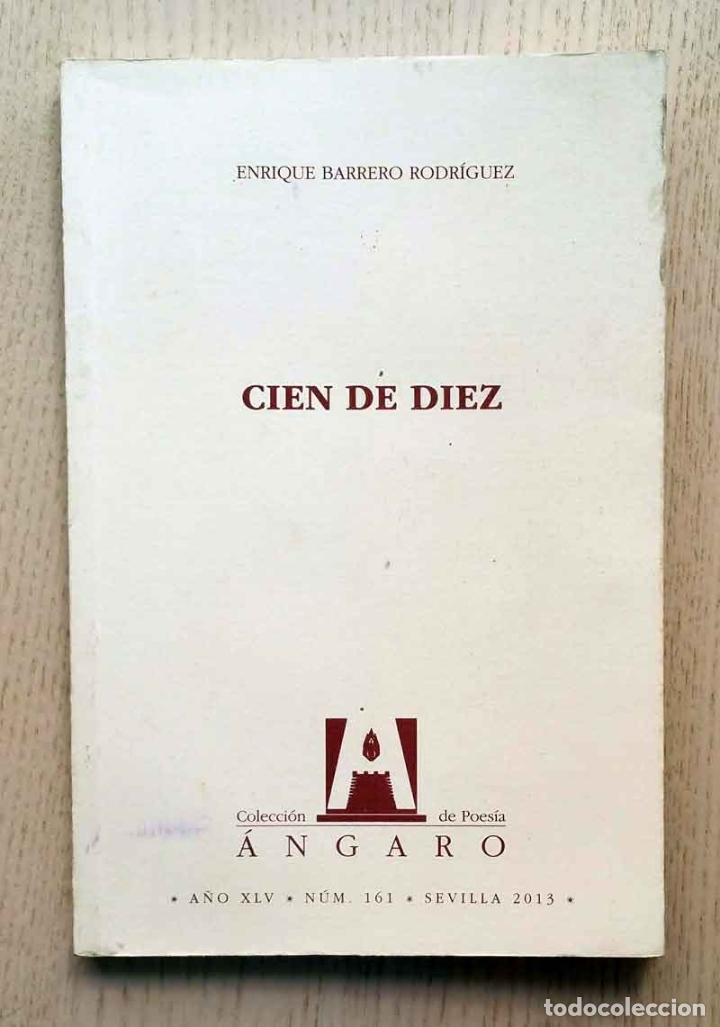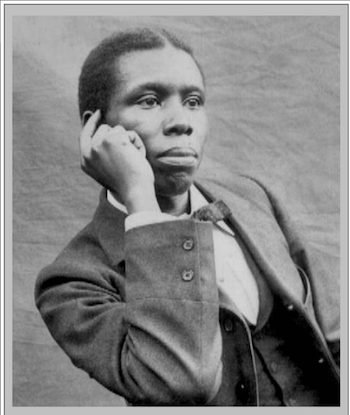DIOS EN LA BIBLIOTECA
Este despacho de papel vencido
y esta luz de la tarde y estos libros
me producen –como las manos
de quienes los consultan–
una mezcla de lástima, curiosidad y horror,
pero me invitan también
a un muy breve momento de entusiasmo,
que me remite a un tiempo
en que quiero pensar que fui feliz.
Vivir era ligero: sin escorzos de niebla
y los días pasaban sin su dificultad.
Qué sostenía aquello nunca podré saberlo,
como tampoco puedo saber por qué no está.
El suyo es un placer que se inicia en su pérdida
y que sólo en la angustia se nos da.
Florece en el dolor toda belleza
pero no se transforma: produce otro dolor
cada vez más distinto y, en el recuerdo, igual.
Algunos lo llaman madurez, aunque nada madura
y todo se resiente, se erosiona, se quiebra,
incluidos nosotros,
que ya no somos ni siquiera dolor
y que duramos sólo a inercia del instinto
y nos sobrevivimos a nosotros mismos
como un caleidoscopio que forma sus figuras
con cada vez más breves fragmentos de cristal,
a fuerza de palabras.
A fuerza de palabras estoy viviendo en mí
mientras leo el paisaje de esta mañana muerta
como todos los que estamos aquí,
en esta Universidad, en este país,
en este siglo, en esta biblioteca.
En esta biblioteca donde quiero creer que fui feliz,
donde acaso lo fui, donde tal vez lo he sido,
donde quizá todavía lo soy, donde lo estoy siendo
mientras escribo este poema que quiero creer
que dice algo de mí –no mucho: lo suficiente sólo
para que parezca que tampoco he vivido. Pero he vivido:
vivo mientras escribo este poema que vivirá conmigo,
que me está viviendo, porque yo vivo en él
y que me escribe, aunque pueda pensarse lo contrario,
esta mañana en esta biblioteca,
donde somos leídos, escritos y borrados
por la mano lejana, última y próxima de Dios,
que deja este poema en una mesa de esta biblioteca
y yo lo leo, lo copio, lo transcribo
para que lo conozcas tú, que no has nacido aún,
que no estás, que acaso nunca estés,
que tal vez no estarás y que, si estás, te servirá de poco,
porque la ilusión de vivir es la falacia de todo poema
como su máxima mentira es su lector.
Un poema es una forma de verdad
que necesariamente engendra su propio personaje:
quien lo dice, quien lo escribe, quien lo oye, quien lo lee.
Ninguno de ellos es el yo que habla en el poema,
pero todos están, como está la secretaria
y el bedel y el estudiante en esta biblioteca
y hasta yo mismo, que soy el único que sé que no estoy,
que no estuve, que no he estado, que no estaré,
pero que pienso que estoy en el poema
y en la biblioteca, en la biblioteca y en el poema,
como estará o ha estado o está, sin haber estado
o tal vez estando, pero sin saberlo, el lector,
el único que tiene razones para creer que no está,
que no ha estado, que no estuvo,
cuando es quien más ha estado y el único,
después del poema, que puede pensar
que ni ha estado ni estuvo ni estará
como yo esta mañana en esta biblioteca,
donde recibo o sufro –es difícil saberlo–
la visita de Dios, y la escribo
para un lector que es –él y no yo–
el único sentido del poema:
su desarrollo, su destino, su realización,
porque no hay filología superior a la existencia
ni lector que no sepa que el poema, que él lee, nunca está:
él es el poema, como yo lo fui antes
y como tú, lector, lo eres ahora
aunque no hayas pisado –como tampoco yo– esta biblioteca,
porque estás hoy aquí, conmigo,
en este poema y en esta biblioteca,
donde nos perdemos, acaso para siempre, los dos.
Tú, yo, el lector, el poema,
la vencida luz de la tarde, Dios, la biblioteca,
todo invita a un muy breve momento de entusiasmo,
sereno escalofrío, laberinto y desesperación.
Todo aquí es recuerdo de una muerte minúscula.
El poema, también:
en él todos estamos muertos, como ahora,
¿me entiendes bien, lector?, ¿me entiendes?